
Quienes se abocan a la tarea de leer esta columna todos los domingos habrán notado que, de modo alternativo, la narran tres personajes diferentes. No obstante, todos ellos son baraderenses y responden a un mismo nombre. Se presentan como un mismo individuo en tres momentos diferentes de su vida: se oye allí la voz del nene sobreprotegido, curioso, inquisitivo e inteligente, deslumbrado e influenciado en todo por las palabras de mamá. Ellas moldean su propio lenguaje y su visión del mundo: lo que mamá dice es su Vox Dei.

Otras veces quien habla es el adolescente que se desplaza por el zaguán del hogar natal, rumbo a la puerta de salida definitiva hacia el mundo (pero en realidad, no todavía). Así como a la voz externa que forma al nene la emite su mamá, a la voz interna —que a su vez este narrador adolescente oye, y lo informa e interroga— la genera el sonido exterior de la plaza Mitre, de los cafés y bares del pueblo: La Suiza, el Hotel de las Naciones, el Sportman, lo Marconi o más tarde el antiguo Pelecho de esa misma esquina de Anchorena y Oro. Además, por supuesto, este narrador adolescente obedece el dogma de la barra de amigos y de la noche del pueblo y su ruido: Lo de Vega, Kadin, Dinka, Gongut, el pionero Sagapó. Ese dogma —el verbo— que rige este estamento demográfico de la ciudad (su juventud) se encuentra muchas veces en conflicto con la norma establecida por la casa paterna, la iglesia, el colegio secundario y el medioambiente oficial local. El adolescente oye la voz alternativa del pueblo.
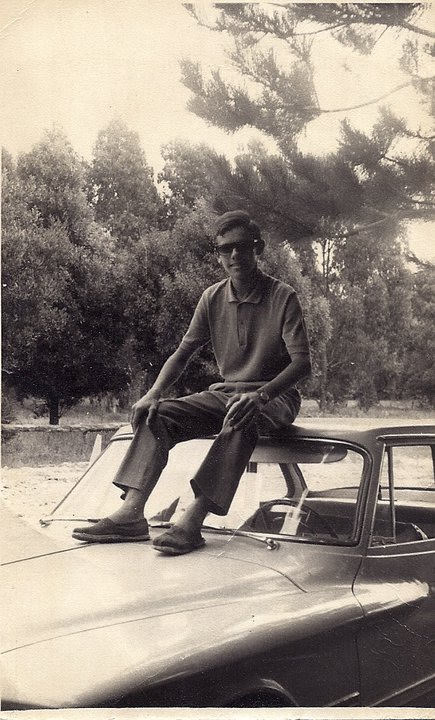
El tercer narrador es un adulto. A éste debes pernsarlo como un ser transnacional o posnacional— delineado, formado y solidificado a partir de esas dos identidades anteriores manifiestas. Digo transnacional o posnacional porque es inevitable que tengas que también considerarlo como una fusión de ese universo inicial —Baradero— con el mundo globalizado que lo absorbió una vez que abandonó ese cosmos primal que fuera su crisol y molde. El tipo ahora anda por ahí afuera, che.
Toda esa “previa”, como te digo, forma la identidad del tercer narrador adulto. Éste se presenta en la columna de BTI como un ser existente “actual y real”, en comparación con el nene y el adolescente que —como se mueven en un tiempo pasado del pueblo— están construidos de memorias. Son recuerdo. Aquí es donde nace la paradoja en la que quiero que nos concentremos vos y yo en nuestra conversación de hoy.
Al hablar con la autoridad que le otorga el momento presente, este personaje (el narrador adulto), se interna en una neblinosa zona gris, donde la aparente no-ficción juega un azaroso póker de cartas marcadas tanto con el escritor (el autor) como con el lector (vos). Hace trampa, pero su trampa siempre está a punto de revelarse, como sucede con esta voz no-ficción que te está hablando en este preciso instante. Verás por qué te digo esto.
La escritura «autobiográfica» —un género de no ficción— pretende emanar de la personalidad (y la persona) real del autor: presentar a esta persona en vez de representarla. Ya que de esta forma de narrar se dice que es de “no ficción”, se supone que quien habla por medio de la misma aquí soy “yo”. Entonces, la entidad que habita esta columna de hoy es mi propia persona.
Sin embargo (y en una tentativa infructuosa más de sinceridad, de verdad) como dato simbólico-ilustrativo te recuerdo que los diccionarios etimológicos informan que el vocablo castellano persona es idéntico al latín persona, y que en su acepción original persona significaba máscara. El término se refería a la máscara que usaban los personajes en el teatro clásico griego. Personajes: seres ficticios: personas falsas. El latín a su vez adoptó persona del etrusco, phersu (que significa, claro, persona: máscara). Los etruscos (antecesores étnicos de los romanos-latinos) por su parte adoptaron la palabra de ese original griego arcaico πρὀσωπον —prósopon: una vez más, persona = máscara. ¿Ves el poker?
¿No es por acaso en la mesa de juegos donde —para evitar que transparezca cualquier cosa— la bien lograda cara de póker es aquella que mantiene una expresión tan inmutable como la de una máscara?
Digo entonces que esto es lo que constituye “la paradoja engañosa” porque cuando ‘habla el autor’, cuando quien narra es ‘él mismo’, la cosa se complica infinitamente: allí se fusiona el que escribe con quien aparece como resultado, relatando en la escritura. Una máscara tratando de describirse a sí misma como un rostro auténtico. Este artificio sólo puede generar la ilusión (maia para los hindúes) que constituye una amalgama entre la realidad presente (siempre “aparente”, no te dejés engañar) de “ese que escribe” y el producto intermediado, que es una mera creación siempre insuficiente, ya que el lenguaje es tan limitado como la capacidad creadora, con respecto al ideal, un absoluto. No por nada un famoso adagio reza, “Si hay algo admirable en Dios es el haberse atrevido a imaginarlo todo” (o el todo).
El gesto de mediar (medio: BTI) el pensamiento de un yo que se articula en palabras escritas no puede resultar en otra cosa que ese artificio limitado y hasta este momento inexistente —por definición, diferente del que ya existía antes. Un otro. Artificio = artificial: no natural; una creación = obra de arte (arte = trabajo). Redundancia; obra: el producto de un trabajo (dice el artista: “En este trabajo traté de reproducir… etc.).
Entonces me repito. No te dejes engañar: ese Hugo Pezzini que aparece ahora diciéndose “yo”, está esforzándose “en la tentativa fútil de alcanzar un imposible” (me cito a mí mismo, aunque en su aplicación original con esta frase me refería al intento de traducir un texto de un idioma a otro). En términos absolutos, es imposible escribir un narrador que sea la reproducción exacta del autor, su voz, él.
Lo he puesto así (en términos de un juego de cartas) casi como una broma, pero también va en serio: Imagínate que si para nombrar a alguien de modo indirecto (aún a sí mismo: “yo soy una persona que escribe sobre sí mismo… etc.”) uno utiliza el vocablo que significa máscara, el ser real parece definirse desde el principio como algo ‘inalcanzable’. Dicho todo esto, si vos y yo acabamos de ver que un ser humano real en su totalidad y por sí mismo es algo irrepresentable —en términos freudianos, incognoscible, por lo tanto también im-presentable— suponé que tenés que espejar a ese «yo» por medio de un relato escrito… ya ves. Un imposible.
Esta imposibilidad ha generado en tiempos modernos un gesto desesperado por parte de algunos artistas excepcionales (un fenómeno que tal vez se ha acentuado aún más en esta era posmoderna). Aquí incluyo a practicantes de todas las artes, ya que artistas son todos aquellos que construyen estos arte-factos en apariencia inútiles o inservibles. Digo eso porque una definición irónica de toda obra de arte la describe como un objeto cuya función se justifica, satisface y efectiviza por medio de su mera existencia. No sirve para nada. Es un objeto inútil fuera del contexto artístico. Claro que digo “en apariencia” ya que la obra de arte sirve para establecer un diálogo estético-sensitivo con el observador, además de ser una extensión y proyección exterior del ego (el yo) del artista; algo que emana hacia afuera desde su propio cuerpo, mente y sensibilidad de artista, y se plasma como ‘obra de arte’.
Aceptá entonces que este escritor que supuestamente te habla, Hugo Pezzini, no puede (d)escribir (por lo tanto, ser) otra cosa que un personaje ficticio que lleva su nombre. Si este autor se esfuerza de modo denodado, puede que de repente en mayor o menor grado el resultado sea un personaje casi idéntico a como él se imagina a sí mismo (lo esencial es invisible a los ojos, dixit Antoine). Con esto quiero significar que aún en las condiciones ideales de realización, el producto de la imagen que el autor tiene de sí mismo y de sus acciones resulta en un ser imaginario que se desempeña en una situación imaginaria. Jamás surge ni «el sí mismo» ni el mundo real.
Ante esa imposibilidad de reproducirse con exactitud y fidelidad completa y absoluta por medio del producto de su creación, ciertos artistas han recurrido al gesto desesperado que relato a continuación:
Un Andy Warhol es un artista que se manifiesta en pintura, escultura y performance; un Salvador Dalí es un artista que se manifiesta en pintura, escultura, instalaciones y performance; un Charles Bukowski es un artista que se manifiesta en literatura por medio de la prosa, de la poesía, y en performance; y un Michel Houellebecq también es un artista que se manifiesta en literatura por medio de la prosa y de la poesía, además de en fotografía, film y performance. Todos ellos tienen en común el haber tratado (estar tratando, si están o estuvieran todavía vivos) de revertir el proceso creativo del sí mismo para intentar resolver esa imposibilidad paradójica.
En consecuencia, vuelvo a repetir de modo algo más sólido lo que escribí arriba: Ante la imposibilidad de reproducir con exactitud y fidelidad completa su propia identidad por medio del producto de su creación, en un gesto desesperado los mencionados artistas decidieron revertir el proceso. Es por eso que cuando hago la lista de los medios artísticos en los que se desenvuelven les agrego a todos la disciplina estético-gestual descripta por la palabra performance.
Fácil fácil: una definición de performance, según Wikipedia.
Una performance o acción artística es una muestra escénica presentada a un público dentro de un contexto de bellas artes, tradicionalmente interdisciplinario. Su objetivo es generar una reacción, con la ayuda de la improvisación y el sentido de la estética… para así lograr despertar la conciencia del espectador.
El artificio performático (en este caso, de duración ilimitada y continua) de artistas tales como los que menciono es el haber transformado su propia persona —tanto en la esfera pública como en la privada, ¿eh?— en un personaje de su propia creación; su existencia y sus acciones constituyen un ‘acto dramático’. De acuerdo a los principios stanislavskianos del method acting, se puede aducir que “entraron en el personaje” de sí mismos y no lo dejaron nunca más (they got into character and never went out of it).
Al incorporar una personalidad con fines artísticos, estos artistas mencionados optaron de modo radical por abandonar la espontaneidad de su propia naturaleza y obedecer las descripciones filosóficas shakespeareanas de la existencia: ellos han transformado las vicisitudes, hechos y accidentes de sus vidas en el argumento de una obra de arte en la cual ellos son los personajes protagónicos que la actúan las veinticuatro horas del día de todos los días, y el mundo que habitan es un escenario donde ese drama se representa (escenifica). En lugar de que su obra se parezca a ellos, ellos se parecen a la obra imaginaria que los plasmaría. Hacen que su persona se acerque cada vez más a la descripción del personaje que re-presentan y favorecen así el argumento que han creado en su ficción. Warhol, Dalí, Bukowski, Houellebecq. No creo haber elegido mal los ejemplos. En lo literario es claro que Bukowski y Houellebecq se comportan de modo casi idéntico a los personajes protagónicos estándar de sus respectivas ficciones (lo mismo se podría decir del protagonista «Henry V. Miller» de toda la obra de ficción de Henry Miller). Dalí y Warhol fueron obras de arte caminantes cuya emanación estética afectará al mundo ad eternum.
Por último, te entrego algunos pensamientos al respecto que había escrito con anterioridad. Para hacerlo, le dejaré la palabra al narrador epiloguista de mi libro Belleza terrible. Con gran sarcasmo e ironía, en el epílogo este personaje ‘se ríe’ de algunas afirmaciones que “el autor” (“yo”, Hugo Pezzini) había hecho en el prólogo de esta ‘obra literaria’ (me refiero a Belleza terrible, claro). Este narrador ficticio denuncia de la siguiente forma la paradoja que acabo de establecer arriba:
Epílogo
All I have written is true, except the lies (“Todo lo que he escrito es verdad, excepto las mentiras”)
Timothy Findley
Ser y parecer.
¡Oh, claro!, la hipótesis de “el autor” en el prólogo me deja convencido: después de introducirse de modo exhaustivo, éste escritor se desembaraza con una estrategia no más elegante que la de Pilatos: cristiano, se absuelve con estas palabras: “A partir del momento en que mis dedos teclean sus letras, las palabras resultantes ya no son más de mi propiedad, sino del narrador”. ¡Infame!, me entrega toda la responsabilidad a mí, el narrador, quien tiene que contar la historia.
No obstante, estoy de acuerdo, porque si alguien aquí está limitado, es el autor —y al menos a esto último, él lo reconoce: es obvio que de todos los que pueblan y rodean la escritura, quien ejerce la existencia más probable (posible y pasible de ser probada como tal) —comprobable—, es la voz narrativa; la del narrador. Ésta goza de una libertad que no admite fronteras. En realidad, ese que firma la obra, el autor, es una persona de quien tan sólo hay evidencia por mi intermediación: la del narrador.
Jorge Luis Borges habló de esta ironía desmesurada como pocos han conseguido hacerlo:
“Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas… Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica… No sé cuál de los dos escribe esta página” (Jorge Luis Borges, “Borges y yo”, El Libro de arena. Emecé: Buenos Aires, 1975).
No obstante, hablo, luego existo. Yo, el narrador, soy la verdad y la vida: Yo, el narrador, soy el personaje llamado “El Autor” —y él, aquel que escribe, es mi ficción. Digo lo que quiero de la manera que quiero. Ésto, porque yo puedo hablar de él en primera persona como lo hago ahora (“Yo soy el autor…”) o puedo referirme al mismo en tercera (“Ese que firma la obra, el autor, es una persona…”). Entonces, dada mi omnipotencia en la página, me adjudico un papel teórico —que supuestamente a él le pertenece, porque fue educado como tal (el autor se dice a theoretician ¡Ja! [a theoretician: un teórico, un teorista])— y así puedo yo mismo establecer una teoría, decir que “cada vez que el autor es el sujeto de mi narrativa (que es mi propia voz), él es mi ficción” (¿Quién sino yo, hablaba en la introducción para establecer una teoría de la traducción?).
La distancia que existe entre vos que leés, y ese hombre que escribe y cree que me idea y diseña, sólo puede ser salvada por mí. Para vos, lo único y todo cuanto existe de ese que se dice el autor de esta página es lo que yo te entrego por un manejo mediático, este artificio de ventriloquia.
Solamente yo puedo tocarlos a ustedes dos: a él –el escritor, y a vos –el lector (esta metáfora del toque es de él, ¿recordás?; es decir, mía). El autor me necesita: Sólo yo puedo contarte que alguien emerge de un vaho de perfume en sus mejores galas en la tarde neoyorkina, o que una mujer tal vez yace en anónimos brazos, mientras manos también anónimas torturan en medio del terror indescriptible e ignorado. Sólo yo puedo decirle al autor —y decirte a vos, como él quiere— que camino por una calle de París; que persigo una carroza fúnebre por las calles polvorientas de un pueblo rural de Argentina; que me debato entre cielo y tierra colgado de un globo pinchado –“su” paracaídas, sobre la pampa argentina; que mi cuerpo se entrega a olas descomunales en el trópico. Soy yo quien viaja en un Alfa Romeo por la escarpada nieve alpina en la borrascosa noche; o quien camina en una diáfana mañana de domingo por una calle desierta de Little Italy; o flota hacia la nada —henchido de Lexotanil— entre las brumas de mi expectante y postrero dolor.
De repente, soy el Golem, (Golem: Vocablo hebreo que significa “forma informe”. Se refiere a un personaje del folclore judío, un ser antropomórfico que en una de sus varias leyendas genealógicas habría sido creado/ construido por Judah Loew ben Bezalel, el rabino de Praga de fines del Siglo XVI. Además, en el Talmud, originalmente Adán es descripto como una especie de Golem: un ser de barro, moldeado de “forma informe”). Soy un androide Frankesteiniano, un composite carácter (Composite character: “personaje compuesto”. En la literatura y el drama es un personaje creado a partir de dos o más individuos ficticios o reales —tanto sea tomados de la ficción como del mundo real). Soy un palimpsesto de seres superpuestos (Palimpsesto: un antiguo manuscrito o tablilla que guarda restos de varias escrituras anteriores, borradas y reemplazadas por otras más recientes). Soy la síntesis de varios tipos humanos, un grupo de personajes con quienes el autor tuvo la fortuna de encontrarse —cuando estos últimos acudieron en su búsqueda (Es una referencia a la obra teatral del año 1921, Seis personajes en busca de autor, del dramaturgo italiano Luigi Pirandello). El autor los recuerda en forma borrosa, se esfuman de a poco —en tanto que yo me los visto y soy todos ellos en mí mismo, y simultáneamente lo proclamo.
Y cuando “el autor” se presenta en eso que llama “memoria”, ¡qué paradoja!, él vive su instancia más ficticia. Se dice “yo” y construye su efímero momento crucial: cree ser. Se viste con mis ropas —las del narrador— y entonces, por fin el autor …struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more (“…[se] pasea pomposo [hasta que se agote] su breve momento en la escena y después no se oye más”. Macbeth, de William Shakespeare. Acto V, escena 5).
Tal vez no sea otra su intención, cada vez el autor se sienta a escribir.
New York, París, Río de Janeiro y Buenos Aires, 1990 – 2013
______________________
Pleasantville, New York, sábado 18 de enero de 2020















Comentarios de Facebook